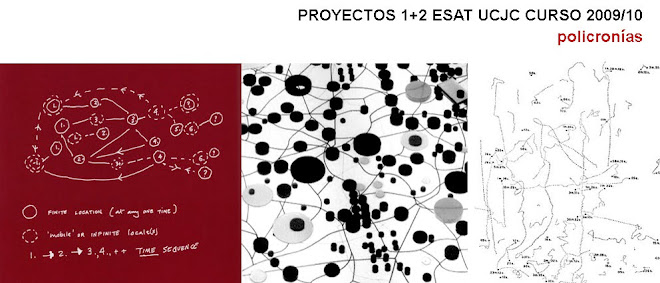L.F-G | |||||
 | La arquitectura es una historia de violencia. Construye contra el pasado para proyectarse hacia el futuro, y entre esas dos pulsiones el presente se precipita sobre un panorama de escombros. Arrebatados por lo que Walter Benjamin llamaba el viento de la historia, y arrastrados en la dirección que señala la termodinámica ‘flecha del tiempo’, edificamos ejerciendo violencia sobre el entorno natural, la ciudad existente y la vida misma: violentamos el territorio con las cicatrices de las canteras y las talas, por no hablar del impacto de las grandes obras públicas o del efecto en el planeta del consumo bulímico de materiales, agua y energía; violentamos la urbanidad heredada con los medios técnicos que cada generación o cada época tiene de ventaja sobre la anterior, imponiendo las nuevas trazas sobre las antiguas en un áspero palimpsesto; y violentamos el propio curso pausado de los trayectos individuales y sociales con el estado de excepción de la obra, que trastoca los hábitos cotidianos con el confuso desorden de sus procesos. |
skip to main |
skip to sidebar
PROFESORES 2009/10
ALUMNOS
BIBLIOGRAFÍA
-
ÚTILES/INÚTILES Federico soriano Marzo 2009
Revista FISURAS nº 12 y medio. Di@gramas
KOOLHAAS, Rem. La ciudad genérica. GG Mínima. 2007
SMITHSON, Robert. Un recorrido por los monumentos de Passaic. GG Mínima. 2007
LAILACH, Michael. Land Art. Taschen
SERRES, Michel, El contrato natural, Pre-Textos, Valencia, 2004
RORTY, Richard, Contingencia, Ironía y Solidaridad, Paidós Básica, Barcelona, 1996
CALVINO, Italo, Seis propuestas para el próximo milenio, Siruela, Madrid, 1990
AUGÉ, Marc. Los no-lugares. Espacios del anonimato. Ed. Gedisa 2005